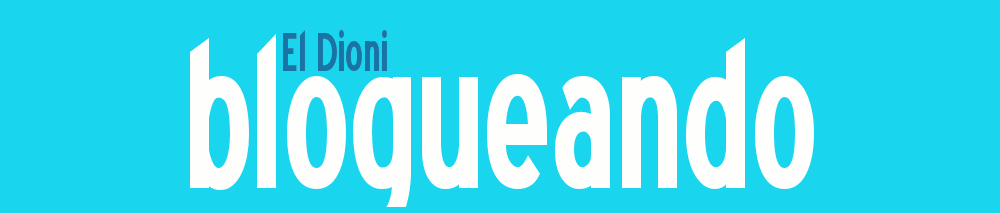Los solteros somos felices, todo el mundo lo sabe. ¿Que tenemos menos relaciones sexuales que el resto? ¡Falso! Mi “amiga” para esos casos, se llama Inga, aunque a esta hora lo mejor sería decir que ella lo era.
Se trata de una extranjera, amiga de mamá, que siempre nos visitaba en días de semana desde que yo era niño. Sin hijos y con una buena vida se mantenía bastante bien conservada para su edad.
Cuando crecí, comencé a hacerle visitas a Inga a su casa (por insistencia de ella), considerando que su marido nunca estaba porque atendía el negocio hasta la noche, incluso muchos fines de semana.
La verdad siempre la pasábamos bien y a ella le gustaba enseñarme y ahora, en esta sequía en la que me encontraba, comencé a visitarla más seguido hasta que llegamos al sábado pasado. Despues de varios "rounds" amorosos, los dos nos encontrábamos sin ropa tendidos en la cama, envueltos en esa rara felicidad de la que no era partícipe el resto del mundo.
El cuarto que usábamos, era como una especie de habitación de huéspedes que nunca se ocupaba, así que permanecía intacto para nosotros y el tiempo. Nos gustaba estar así, callados, largo rato, para retomar fuerzas y volver a empezar.
Inga, que ese día tenía una candidez especial, se había quedado dormida, con su cuerpo abudante expuesto, provocándome comenzar una vez más. Era como una película en sepia, que transcurría lentamente. Eso hasta que un juego de llaves en movimiento comenzó a escucharse fuera del apartamento.
Inmediatamente el sonido de las llaves introduciéndose en la cerradura de la puerta principal me puso en alerta. De un empujón y sin decir nada intenté despertarla, pero ella ni se inmutó. Comencé a sentir que el aire se me iba cuando ella abrió los ojos y me susurró: -Es mi marido- pelando los ojos como nunca.
Ambos saltamos de la cama desesperados. Apenas pude recoger mi ropa interior y mi pantalón, y ni siquiera puedo recordar cómo me los puse. Frente a mí, ella más serena se colocaba una bata rosada que encontró entre los montones de ropa que estaban tirados en el piso de la habitación. -Ahora sí me mataron.-Era lo único que pasaba por mi cabeza. Tenía unas ganas intensas de llorar.
Sentía cómo unos pasos lentos y algo arrastrados, comenzaban a acercarse. Ahora sí vi como Inga se desencajaba. La segunda puerta que intentó abrir fue la de la recamara donde estábamos. Aquel hombre comenzó, primero con suavidad y luego más bruscamente, a forzar la cerradura. -Métete debajo de la cama- me susurraba ella una y otra vez, suplicándome con ambas manos unidas.
Tratando de buscarle una salida a lo que estaba ocurriéndole, inmediatamente me incliné para hacerlo, pero ¡Sorpresa! El espacio entre la cama y el piso era tan estrecho que era inútil que intentara introducirme allí. No había forma de entrar. A pesar de todo, intenté meterme una vez más, pero fue en vano, ni la cabeza ni la cama cedían.
Afuera, los golpes a la puerta comenzaron a ser más violentos. El miedo se respiraba por toda la habitación. Los ojos de ambos, llenos de lágrimas, estaban a punto de estallar cuando de pronto el señor pareció marcharse. La calma aparente permitió que pudiésemos respirar otra vez.
Para nuestra desgracia la tregua no duró ni un minuto. Los pasos se acercaron nuevamente y al torturante golpe se sumó un destornillador que el individuo introducía por las ranuras de la puerta, tratando de abrirla.
En mi cabeza comenzaba a reproducirse una misma imagen. El hombre grande y viejo entrando y matándome a tiros. Inga seguía insisitiendo en que me metiera debajo de la cama.
Detrás de mí había un clóset, pero eso nunca fue una opción. Estaba seguro que ese sería el primer lugar donde el marido buscaría. Un clóset, una cama, una mesita de noche, una cómoda y varias sábanas tiradas en el piso, formaban la composición del dormitorio. No sé cómo pasó, pero por instinto agarré algunas de esas sábanas, me las tiré encima y me acosté en posición fetal en una esquina del cuarto, simulando ser un motón de ropa sucia. Ella, para ayudar comenzó a tirarme encima toda la ropa que encontró, haciendo un bulto, relativamente creible. Justo cuando terminó de echarme encima esos trapos y abrió la puerta. Debajo de las sábanas escuché su conversación.
-¿Estabas aquí, amor?-escuché decir a una voz ronca, dulce y cansada.
-Sí, estaba dormida. No te escuchaba. Tú sabes que duermo como una piedra.
-Lo sé, cariño. Pensé que no estabas. Vengo por la cama ¿Te acordabas?-dijo una vez más aquella voz de hombre, que ahora se hacía evidentemente viejo.
La cama. Cuando escuché “la cama”, me recorrió un escalofrió descomunal por todo el espinazo. ¿Qué habría pasado si en lugar de esconderme donde estaba, me hubiera metido bajo la cama? Milagrosamente la cama que no había querido colaborar con ese día, se convirtió en mi cómplice y eso me había salvado la vida.
Pasaron casi dos horas, antes de poder salir de ese escondite. Mi despedida de Inga fue un “adiós”, y por la vida que conservo me persigné, pensando en que la sequía de mi vida se extendería por más tiempo del que me gustaría.
Continuará...
Antes en la Guía del soltero feliz
Regla 0: Se feliz, estás soltero
Regla 1: A las bodas siempre lleva pareja
Regla 2: Visita a tu abuela, pero no la hagas pensar demasiado en ti
Regla 3: El cine no es una actividad social
Regla 4: Duda de quien te etiquete.
Regla 5: En el súper se super.Regla 1: A las bodas siempre lleva pareja
Regla 2: Visita a tu abuela, pero no la hagas pensar demasiado en ti
Regla 3: El cine no es una actividad social
Regla 4: Duda de quien te etiquete.
Regla 6: El amor no entra con la comida